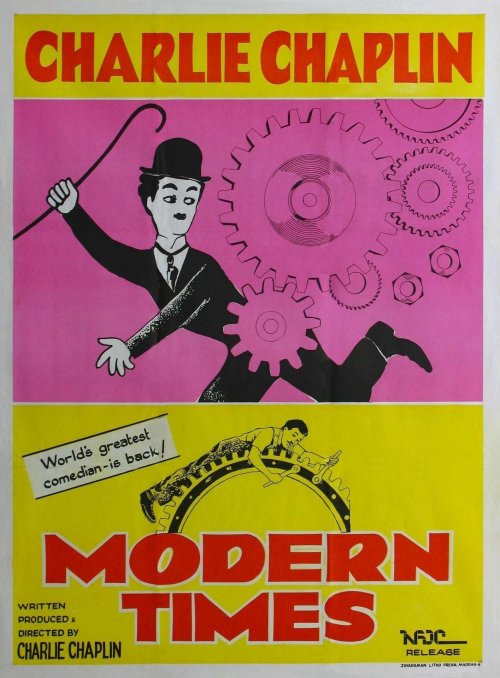¿Otra vez? -pregunta a los gritos un tipo que ya no es joven-, ¿otra
vez...? -repite, como esperando del resto una revelación epifánica. Nadie le da pelota, le son indiferentes como a todo el
zoológico frenético que se junta en el hipódromo. Y, para ser un
martes a las dos de la tarde, hay una cantidad considerable de viejos puteando
caballos.
Esta
escena es simple y sencilla: verde, azul y binaria, como la bandera
bonaerense. El espectáculo, entretenido; el público, resignado. Los hombres solos, al rededor de los 50 y largos, constituyen el mayor
porcentaje de los espectadores. Generalmente son tipos anchos, casi
pelados, siempre con lentes de marco grueso y la revista hípica bajo
el brazo. Dan con el estereotipo de “vieja escuela” tanguera,
pero habría que ver cuánto de eso no es una puesta en escena, casi
una imitación. Porque estos nenes escucharon mas a Los Beatles que a
Goyeneche, se les nota en sus caras de truhanes setentistas.
Al
ingresar por el prolijo parquecito del Club Hipódromo, el espectador
serpentea entre los puestos de comida al aire libre, hasta llegar a
las tribunas: la Oficial y la Paddock, que son escencialmente lo
mismo, con la leve diferencia que la Oficial es mas “familiera”
y en la Paddock se concentra la apuesta pura y dura.
-¿Otra vez? -sigue el tipo, dándole un tono distinto a su plegaria,
casi como si los demás le debieran explicaciones. Está apoyado
contra la baranda de la tribuna Oficial, mal afeitado, y tiene
una mancha de vino en la corbata torpemente atada. Su inquisición se
convierte paulatinamente en afirmación, a medida que los caballos doblan
la curva:
-Otra vez... ¡Otra vez!
Y
así, subiendo de tono hasta gritar con entonación profética, “Otra
vez, otra vez”, mientras algún
caballo estira el cogote por delante de los demás, el viejo cae en un estado
de euforia desmedida, golpeando el aire con los puños, en tanto que los
demás maldicen por lo bajo, y descargan su resentimiento trozando en dieciséis pedacitos los
comprobantes de sus apuestas. Suena el megáfono, para anunciar algo
incomprensible, y todos se relajan. Incluso el ganador vuelve a poner
cara de nada, y varios de los que estaban absortos mirando la carrera
por el monitor, se giran para reír con sus compañeros (colegas o
competencia) y pedir algo para tomar. Algunos de ellos, aprovechan
para conversar con sus esposas; otros buscan a sus hijos, a los que descuidan entre apuesta y apuesta.
El
ambiente se relaja y se distiende. En lo alto de la tribuna Oficial,
están el restaurante y la barra. No vale la pena mencionar las
máquinas para tomar apuestas, porque están por todos lados: a
la vuelta de la entrada, en los puestos de comida, en la planta baja,
junto a las mesas, en el café. O prácticamente en todos lados: solo se salvan los baños. No, lo que caracteriza al restaurante es su
indeterminación, su mezcla rara de casino con restobar familiar.
Desde estas alturas, el auténtico grupo de ludópatas sostiene al
negocio del hipódromo.
Son
hombres serios, que visten de traje y no miran la carrera por la
pantalla del televisor sino que la estudian detrás de un par de binoculares al pie de la ventana. De
ellos se trata todo esto; adornados con pañuelos o sombrero de ala
corta, los caballeros apuestan sin dudar $300 encima de improbables
combinaciones, cada diez o quince minutos. Cuando pierden, no lloran;
y cuando ganan no gritan. Si se los mira a los ojos sin discreción, todos tienen cara de estar
ocultando algo; como probables tahúres que son, les incomoda la
atención de los desconocidos cuando llevan un fangote de guita en los bolsillos.
El
sector distinguido del restaurante, es el área VIP. Allí brindan,
alegres, las autoridades del hipódromo con sus invitados de alta categoría; hombres y mujeres de Palermo o San Isidro que se ganan la
vida con el deporte de los reyes. Sacando la alfombra y el aterciopelado de las
paredes, el VIP no concentra mayores diferencias con el resto del
lugar. Al jefe se lo reconoce porque, de los hombres de traje, es el
único que sonríe y no lleva la revistita bajo el brazo.
La
revista hípica es el instrumento, la herramienta indispensable para quien
busca apostar; y, al igual que las máquinas, está presente en todos los rincones. Un hombre lisiado la vende bajo
una sombrilla demasiado discreta.
-¿Cuánto está? -pregunta una
chica.
-Doce y Quince.
-¿Y
cuál es la diferencia?
-Ninguna... -contesta reflexivamente
el lisiado- realmente, ninguna.
-Bueno, dame la de doce.
-Sale trece.
Una
tonada paraguaya interrumpe desde lejos:
-¡El maestro! ¿Cómo le va,
maestro?
-Acá tirado -contesta con desaire,
pero agrandado, el vendedor de revistas.
-¿No quiere un mate? -pregunta el
paraguayo, estirando la mano para saludar. Es un tipo flaco, morocho,
de traje nocturno, cadenita dorada y camisa abierta hasta el pecho.
-No, gracias. Antes tomaba mucho
mate, pero ahora ya no puedo.
-Y,
mucho nunca es bueno.
-Como todo.
-¡Ahí está! El que sabe, sabe,
¿cierto?
-Y
el que no se va a su casa -contesta, secante, el lisiado. La chica
se aleja, sin despedirse.
Así
se desliza la tarde para los burreros. Un viejo solitario, parecido a
Bioy Casares silba un tango. La letra dice: “Lo que vos soñás,
hermano/ es difícil de encontrar/ Se quebraba de bancar, la soledad
del domingo/ y que el fútbol y los pingos/ comienzan a no alcanzar”.
Es exactamente lo que sucede después de pasar un buen rato ahí adentro; el
tiempo transcurre, y al final del día un sinsabor generalizado invade
a los concurrentes, quizás la amargura de la recurrencia.
El
viejo se para, atento a la pista, y grita unos números al azar:
“Dos, cuatro, diez, seis”. Se lleva las manos al gorro, e
improvisa una lección doctoral de malas palabras en castellano
lunfardo. Termina la carrera, algunos viejos se abrazan y saltan; el
del tango grita: “¡Esta es una fija, carajo!”, tose ruidosamente y
escupe un tumor verde sobre la escalera. Pasa la euforia, y alguien
termina el comentario que había dejado en el aire:
-¿Un campo en formosa? Está
loco...